La supremacía blanca española no es un fenómeno histórico extinto, sino una estructura persistente de clasificación del mundo. Su origen se remonta al siglo XVI, cuando el proyecto imperial ibérico convirtió la diferencia en jerarquía, y la jerarquía en verdad.
El cuerpo europeo —varón, blanco, católico— fue elevado a medida universal del humano. Todo lo que se apartaba de ese modelo fue degradado a lo inferior, lo bárbaro, lo irracional.
Esa operación —aparentemente teológica, pero profundamente política— no terminó con la independencia de América Latina: se transformó en una matriz de poder que sigue organizando las relaciones sociales, económicas y simbólicas entre el Norte y el Sur.
Lo que hoy llamamos “Hispanidad” no es una comunidad de lenguas y culturas, sino una forma de colonialidad. Un relato que disfraza la dominación bajo la retórica del intercambio y la hermandad.
La idea de una “misión civilizadora” sigue activa, aunque ya no hable de cruz y espada: ahora se expresa como ayuda al desarrollo, cooperación, modernización o gestión cultural. En su fondo late la misma premisa: que Europa produce conocimiento, y América Latina lo recibe; que España irradia cultura, y los otros la imitan.
El cuerpo latinoamericano —especialmente el indígena y el afrodescendiente— permanece bajo la mirada colonial.
No solo se le explota económicamente; se le define ontológicamente desde la distancia. En España, el cuerpo migrante es leído como exceso: demasiado moreno, demasiado visible, demasiado pobre. No es un sujeto político, sino un objeto laboral o estético.
En los medios y en la vida cotidiana, ese cuerpo encarna una amenaza o una necesidad, pero rara vez una voz.
El racismo español, heredero de siglos de limpieza de sangre y blanqueamiento, no siempre se grita: se administra con cortesía.
Descolonizar el pensamiento exige revisar los fundamentos mismos de la racionalidad moderna.
Implica reconocer que lo que Europa llamó “universalidad” fue, en realidad, una provincialidad impuesta por la fuerza. Que el canon filosófico, científico y estético occidental no es neutral, sino resultado de un silenciamiento sistemático de otros modos de conocer y de existir.
Aníbal Quijano lo llamó la colonialidad del poder: esa red invisible que articula raza, capital y conocimiento, y que sobrevive al fin del colonialismo formal.
Pero la descolonización no puede reducirse a una tarea intelectual.
También pasa por el cuerpo, porque es en él donde se inscriben las marcas del poder.
El cuerpo racializado, sexuado, desplazado, ha sido un archivo involuntario de la historia. Allí se concentran las violencias y también las posibilidades de resistencia.
Pensar desde el cuerpo —como propone Rita Segato— no es un gesto romántico, sino una estrategia epistemológica: desmontar la idea de que el saber habita solo en la mente blanca ilustrada, y devolver legitimidad al conocimiento que surge del dolor, del trabajo, del desplazamiento y de la memoria.
El problema de fondo no es solo político ni cultural: es ontológico.
La supremacía blanca española no consiste únicamente en dominar, sino en definir qué significa ser humano. Por eso, descolonizar implica producir nuevas formas de humanidad, liberadas del universalismo europeo y abiertas a la pluralidad de mundos posibles.
No se trata de invertir la jerarquía —de oponer lo indígena a lo blanco—, sino de fracturar el principio mismo de jerarquización.
De admitir que la verdad, la belleza y el conocimiento no tienen centro, sino constelaciones.
En última instancia, la descolonización es una práctica de pensamiento y de sensibilidad.
Un esfuerzo por desaprender la mirada que Europa nos enseñó sobre nosotros mismos.
Y tal vez también un acto de ternura radical: reconocer que nuestros cuerpos, nuestras lenguas y nuestras heridas son los verdaderos archivos de la historia, y que en ellos se encuentra la posibilidad de otro futuro
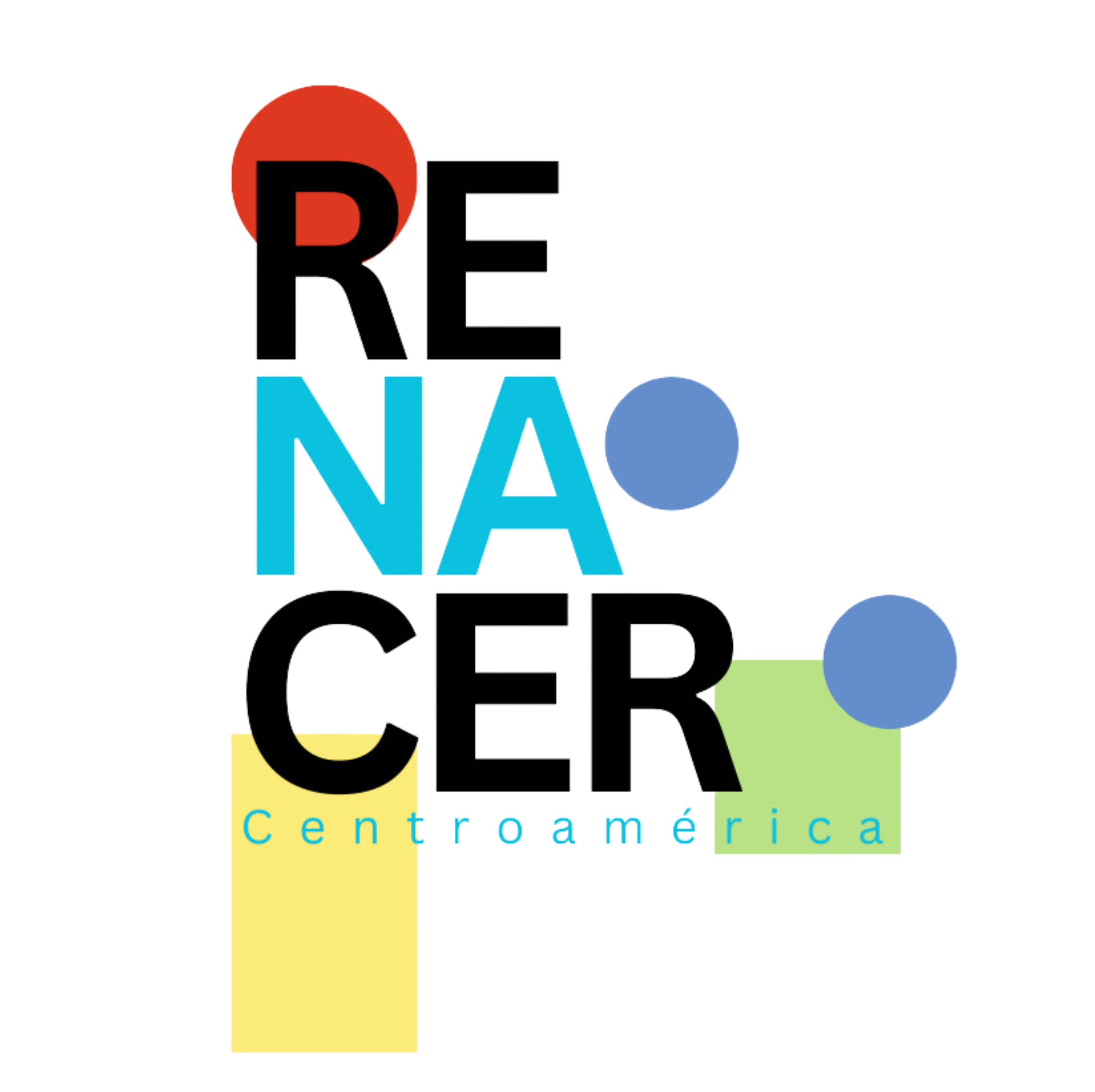

Deja una respuesta