Costa Rica, esa república centroamericana que por décadas fue símbolo de estabilidad democrática y de un Estado social de derecho robusto, atraviesa una metamorfosis política preocupante. La llegada de Rodrigo Chaves a la presidencia en 2022 fue leída por muchos como una ruptura: un outsider que prometía barrer con la clase política tradicional, un tecnócrata con discurso anticorrupción y una narrativa de eficiencia. Pero tres años después, lo que ha emergido es una combinación peligrosa: autoritarismo comunicacional, retroceso institucional y una profundización de políticas neoliberales que agravan las desigualdades históricas del país.
Un liderazgo que desprecia el disenso
Chaves se presenta como un presidente directo, sin filtros. Pero su estilo de comunicación va más allá del “hablar claro”: es abiertamente hostil hacia la prensa crítica, la academia, los sindicatos y cualquier voz disidente. Ha señalado periodistas con nombre y apellido, desacreditado medios independientes, deslegitimado investigaciones e incluso promovido desinformación desde canales oficiales.
En sus conferencias de prensa semanales —un híbrido entre stand-up político y monólogo presidencial— no hay espacio para el debate: hay un guion, una narrativa, y todo lo que lo contradiga es tachado de mentira o conspiración. Es un ejercicio de control simbólico del discurso público.
Este desprecio por el disenso no es un gesto menor: forma parte de una estrategia más amplia de concentración de poder, debilitamiento del pluralismo y erosión del ecosistema democrático.
La fachada del “gerente eficaz” y el retorno de las recetas fallidas
Chaves ha vendido su gobierno como uno de “soluciones rápidas”, “sentido común” y “austeridad inteligente”. Sin embargo, las políticas implementadas responden a una vieja agenda neoliberal: desregulación del mercado, recortes al gasto público, debilitamiento del Estado y promoción de alianzas público-privadas que favorecen a grandes capitales.
Mientras el Gobierno celebra cifras macroeconómicas como la contención del déficit fiscal o el crecimiento del PIB, la realidad cotidiana de millones de personas es otra: precarización laboral, aumento del costo de vida, deterioro de los servicios públicos, y una exclusión creciente de los sectores rurales y populares.
El sistema de salud pública enfrenta desfinanciamiento y precarización. La educación ha sufrido recortes, deserción estudiantil y desarticulación de programas comunitarios. Pero en vez de responder con políticas redistributivas y de fortalecimiento institucional, el Ejecutivo insiste en soluciones tecnocráticas desconectadas de las realidades sociales.
El abandono sistemático del campo
Uno de los sectores más golpeados por esta orientación de gobierno es el campesinado costarricense. Las familias rurales, que históricamente han sido guardianas de la soberanía alimentaria y del equilibrio ambiental, enfrentan hoy una tormenta perfecta: falta de apoyo estatal, apertura comercial sin salvaguardas, acaparamiento de tierras, encarecimiento de insumos y exclusión de políticas públicas.
Las organizaciones campesinas denuncian el desmantelamiento progresivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), la reducción de programas de asistencia técnica, y la creciente presión de megaproyectos turísticos e inmobiliarios sobre territorios agrícolas y zonas protegidas. En paralelo, los tratados de libre comercio —promovidos sin transparencia ni participación— han expuesto a los pequeños productores a una competencia desleal frente a grandes agroindustrias extranjeras.
Hoy, muchas familias campesinas deben optar entre endeudarse para seguir sembrando o abandonar la tierra. La migración interna hacia zonas urbanas, el empobrecimiento de comunidades rurales y el debilitamiento de las redes agroecológicas locales son síntomas de una política que considera al campo más un obstáculo que una prioridad estratégica.
Esto no solo es injusto: es suicida. Costa Rica no puede hablar de sostenibilidad, justicia social ni resiliencia climática sin poner al centro a sus campesinos y campesinas.
Libertad de expresión bajo asedio
El discurso oficial insiste en que en Costa Rica “hay plena libertad de expresión”, pero los hechos muestran lo contrario. Periodistas han denunciado presiones, acceso restringido a la información pública y campañas de desprestigio orquestadas desde cuentas ligadas al oficialismo.
La creación de una narrativa única desde el poder —donde todo cuestionamiento es traición— socava uno de los pilares esenciales de la democracia: el derecho a estar informado, a preguntar y a dudar.
El debilitamiento de la prensa no es un daño colateral: es parte del proyecto político de Chaves, que busca gobernar sin contrapesos, sin crítica, sin memoria.
¿Una anomalía o el síntoma de una crisis más profunda?
Rodrigo Chaves no es un fenómeno aislado. Su ascenso responde a un clima regional de hartazgo, desconfianza institucional y crisis de representación. En ese contexto, su figura tecnocrática y desafiante resultó atractiva para amplios sectores que se sintieron traicionados por las élites tradicionales.
Pero ese hartazgo, legítimo, ha sido capitalizado por un proyecto que no ofrece transformación sino regresión. En nombre de la eficiencia, se desmonta el Estado social. En nombre del orden, se silencia el disenso. En nombre del futuro, se destruyen los territorios.
¿Y ahora qué?
Costa Rica se encuentra en una encrucijada. El gobierno de Chaves representa una ruptura, pero no en la dirección que muchos esperaban. El país necesita abrir una conversación nacional sobre su modelo de desarrollo, el papel del Estado, la justicia territorial y la democracia participativa. Esa conversación debe incluir, con voz propia, a las comunidades rurales, a las juventudes, a las mujeres organizadas, a los movimientos sociales y a los sectores marginados históricamente.
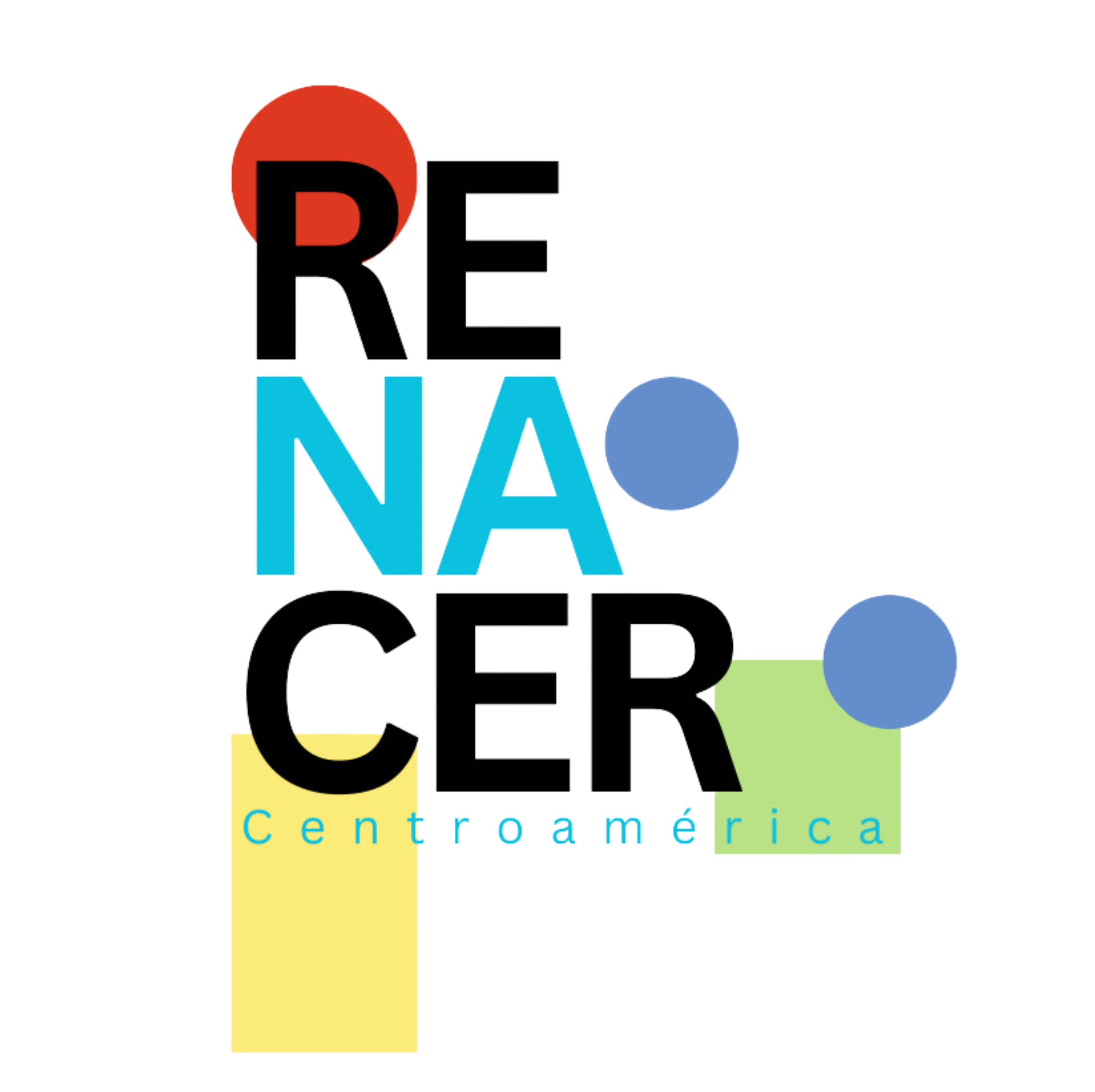

Deja una respuesta