Cada 28 de mayo, el calendario nos recuerda una verdad urgente: la salud de las mujeres no puede seguir siendo una nota al pie. En el campo nicaragüense, donde la tierra arde bajo el sol y la lucha por la vida empieza antes del alba, las mujeres rurales enfrentan un enemigo que rara vez da la cara: la Insuficiencia Renal Crónica (IRC).
No es solo una cifra en los informes, es una sentencia silenciosa que avanza sin freno, en cuerpos que ya cargan con demasiadas batallas, que van desde las del hogar hasta las batallas que la sociedad impone por querer controlar el cuerpo y vida de las mujeres.
Un enemigo sin rostro que cobra vidas
Durante décadas, la IRC se asoció mayoritariamente con hombres que trabajan en los ingenios azucareros. Pero en los últimos años, la evidencia ha comenzado a mostrar algo que las comunidades rurales ya sabían: las mujeres también están enfermando.
Ellas, que siembran, cocinan, lavan, acarrean agua, y cuidan a quienes también están enfermos, ahora ven sus propios cuerpos debilitados por una enfermedad que no avisa, que no perdona, y que muchas veces se manifiesta cuando ya es demasiado tarde.
En 2021, el departamento de León registró 488 muertes por IRC, un aumento del 4% respecto al año anterior 2020, de esas muertes 130 fueron mujeres. En zonas como Chichigalpa y La Paz Centro, la enfermedad ha diezmado comunidades enteras. Las mujeres, lejos de estar exentas, están en el epicentro de esta crisis de salud silenciosa.
“Yo trabajé para el ingenio San Antonio, ya estoy jubilada, pero la secuela de ese trabajo fue la Insuficiencia Renal, ahora tengo que venir a León a hacerme la hemodiálisis, es como morirte y revivir cada vez que uno viene a este centro, o al inicio de la enfermedad yo decía: y si me quedo ahí, me daba mucho miedo” afirma doña Nora Pérez, una mujer obrera, que ha trabajado como doméstica, en la agricultura y en los cañaverales de occidente.
La falta de acceso a información pública en Nicaragua actúa como una venda deliberada sobre los ojos de quienes intentan comprender la magnitud real de la Insuficiencia Renal Crónica y otras crisis de salud. Sin datos abiertos, actualizados y desglosados —por género, territorio, ocupación, edad— el análisis se convierte en un rompecabezas incompleto.
“Esto impide identificar patrones, establecer causas concretas y diseñar políticas efectivas. La opacidad no es solo una barrera técnica: es una forma de negligencia institucional que encubre realidades incómodas y perpetúa la desigualdad” afirma un médico bajo condición de anonimato.
“Sin información, no hay diagnóstico. Y sin diagnóstico, no hay justicia, y eso vemos con estos pacientes, y a eso no hay una inversión en este grupo poblacional porque al menos lo que dicen es que son una carga para el sistema de salud” manifestó el galeno.
Trabajo, calor y agroquímicos: el cóctel mortal

La IRC que se vive en Nicaragua y en otros países de Centroamérica tiene características particulares. No está necesariamente ligada a la diabetes o la hipertensión, como suele suceder en otros contextos.
En cambio, aquí los factores principales son el esfuerzo físico excesivo, la deshidratación constante, la exposición a altas temperaturas y al uso indiscriminado de agroquímicos. Es decir, condiciones cotidianas para las mujeres que trabajan en el campo o en la fabricación artesanal de productos como ladrillos.
“Prevalence and Risk Factors for CKD Among Brickmaking Workers in La Paz Centro, Nicaragua” fue un studio realizado en 2016 porel American Journal of Kidney Diseases y realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston (BUSPH) en colaboración con instituciones nicaragüenses.
La investigación se llevó a cabo en 2016 y se publicó en 2019. En este estudio, se encontró que el 12.1% de los trabajadores de ladrillos artesanales en La Paz Centro padecían Insuficiencia Renal Crónica (IRC).
Este hallazgo refuerza la realidad de que las mujeres rurales también están en riesgo, aunque su visibilidad en los estudios y las políticas públicas a menudo sea limitada o inexistente.
María Auxiliadora, 42 años, madre de tres hijos, trabajadora de un horno de ladrillos en La Paz Centro.
“Cuando a mi marido lo llevaron a hacerse exámenes, salió con los riñones dañados. Entonces yo me hice los míos también… y resulté igual. Nunca me había dolido nada, solo ese cansancio que uno piensa que es normal después de cargar leña y estar bajo el sol. Pero no, ya estaba enferma”.
“Aquí nadie te explica nada. Solo te dan una pastilla, te dicen que tomés agua, pero ¿con qué tiempo?, ¿con qué agua si la que hay sale caliente del pozo? A veces siento que nosotras, las mujeres, estamos invisibles. Todos piensan que esta enfermedad solo les da a los hombres porque ellos van al campo. Pero nosotras también respiramos ese polvo, también nos parte el calor y también nos enferma el cuerpo. Y cuando nos enfermamos, igual tenemos que cuidar a los demás.» Sentencia María Auxiliadora quien ha sido una líder comunitaria y que tuvo en su momento procesos de formación sobre derechos de las mujeres.
Su reflexión es parte del empoderamiento que dejaron las organizaciones de mujeres, ilegalizadas por el régimen Ortega-Murillo.
El peso del silencio: desinformación y acceso desigual a la salud
Un estudio realizado en 2013 por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en la comunidad “La Isla”, Chichigalpa, reveló que más del 60% de sus habitantes aseguraban adoptar conductas “preventivas” frente a la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), pese a no comprender realmente en qué consiste ni cómo se trata.
La investigación, basada en encuestas a 198 personas —en su mayoría mujeres con escolaridad primaria incompleta— expuso una alarmante desconexión entre la percepción de cuidado y el conocimiento médico real.
Aunque el 81% de las personas expresó disposición a integrarse a programas de salud del MINSA en caso de diagnóstico, las acciones preventivas respondían más a intuiciones o consejos comunitarios que a información científica validada.
En otras palabras, en “La Isla” la gente lucha por vivir sin saber con qué enemigo está peleando. Y en el caso de las mujeres, muchas de ellas amas de casa, esa desinformación se convierte en una doble trampa: las enferma y, al mismo tiempo, las invisibiliza.
«Esta brecha de información es particularmente cruda para las mujeres, quienes muchas veces priorizan la salud de sus hijos, esposos o padres antes que la propia. La falta de acceso a centros de salud, la escasez de medicamentos y la ausencia de servicios especializados en las zonas rurales profundizan el problema” reflexiona María, el seudónimo de una feminista Chinandegana, que acompaña en clandestinidad a mujeres rurales que están enfermas de IRC.
Además, las mujeres enfrentan barreras estructurales como la dependencia económica y la violencia de género, que limitan su capacidad de exigir atención y cuidados adecuados.
Una madre de tres, se levanta antes del amanecer para preparar la comida y cuidar a sus hijos. En la cocina, el calor se vuelve insoportable; en su pecho, una fatiga inexplicable que no encuentra explicación ni consuelo. Cuando va a la clínica, le dan pastillas, consejos, pero nadie le dice qué pelea exactamente su cuerpo ni cómo ganarla. “Es como luchar contra el viento,” dice, “porque el dolor está, pero no lo ven.”
Las mujeres de “La Isla” cuidan, limpian, cocinan y sostienen hogares, pero cuando la enfermedad las toca, su sufrimiento queda enterrado entre los roles que deben cumplir.
María, agrega que “no solo se enferman: se vuelven invisibles. Nadie pregunta por ellas, nadie mide su dolor. Su salud se diluye en la rutina y en la desinformación. Lo que debería ser una lucha colectiva contra la enfermedad termina siendo una batalla solitaria y por eso desde lo que podemos hacer las acompañamos” afirma la veterana comunitaria que ha acompañado a las mujeres rurales desde la Revolución Sandinista, hoy traicionada por el neoliberalismo de Ortega-Murillo.
El Estado y la deuda histórica
El Ministerio de Salud (MINSA) ha reconocido el impacto de la IRC y ha implementado algunos programas de atención en las zonas afectadas. Se han instalado módulos de hemodiálisis en hospitales departamentales y se han realizado campañas de detección temprana. Pero estas acciones siguen siendo insuficientes. La cobertura no llega a todas las comunidades y, mucho menos, a todas las mujeres que la necesitan.
Por ello, expertos y activistas coinciden en que el MINSA debe fortalecer no solo el acceso al tratamiento, sino también la prevención con enfoque territorial y de género, garantizando recursos, personal capacitado y políticas que atiendan las condiciones laborales y ambientales que predisponen a la enfermedad.

Sin una respuesta más amplia y equitativa, la brecha entre quienes necesitan atención y quienes efectivamente la reciben seguirá ampliándose, perpetuando la crisis silenciosa que azota a las mujeres y comunidades rurales de Nicaragua.
“La atención a la salud renal debería ir de la mano con una política de salud integral con enfoque de género y justicia ambiental. No basta con poner más máquinas de diálisis; se necesitan políticas que regulen el uso de agroquímicos, que aseguren agua potable y que garanticen condiciones laborales humanas” expresó María a Renacer Centroamérica.
En palabras de una mujer campesina de El Viejo: «Yo también trabajo bajo el sol, yo también respiro lo que ellos respiran. Solo que a nosotras no nos ven cuando caemos enfermas».
El día internacional de acción por la salud de las mujeres no debe ser una fecha decorativa. Es una ocasión para mirar de frente realidades como la de las mujeres rurales que cargan con una enfermedad que no eligieron. La Insuficiencia Renal Crónica es una crisis de salud, sí, pero también es una crisis de derechos humanos, de desigualdad de género y de justicia ambiental.
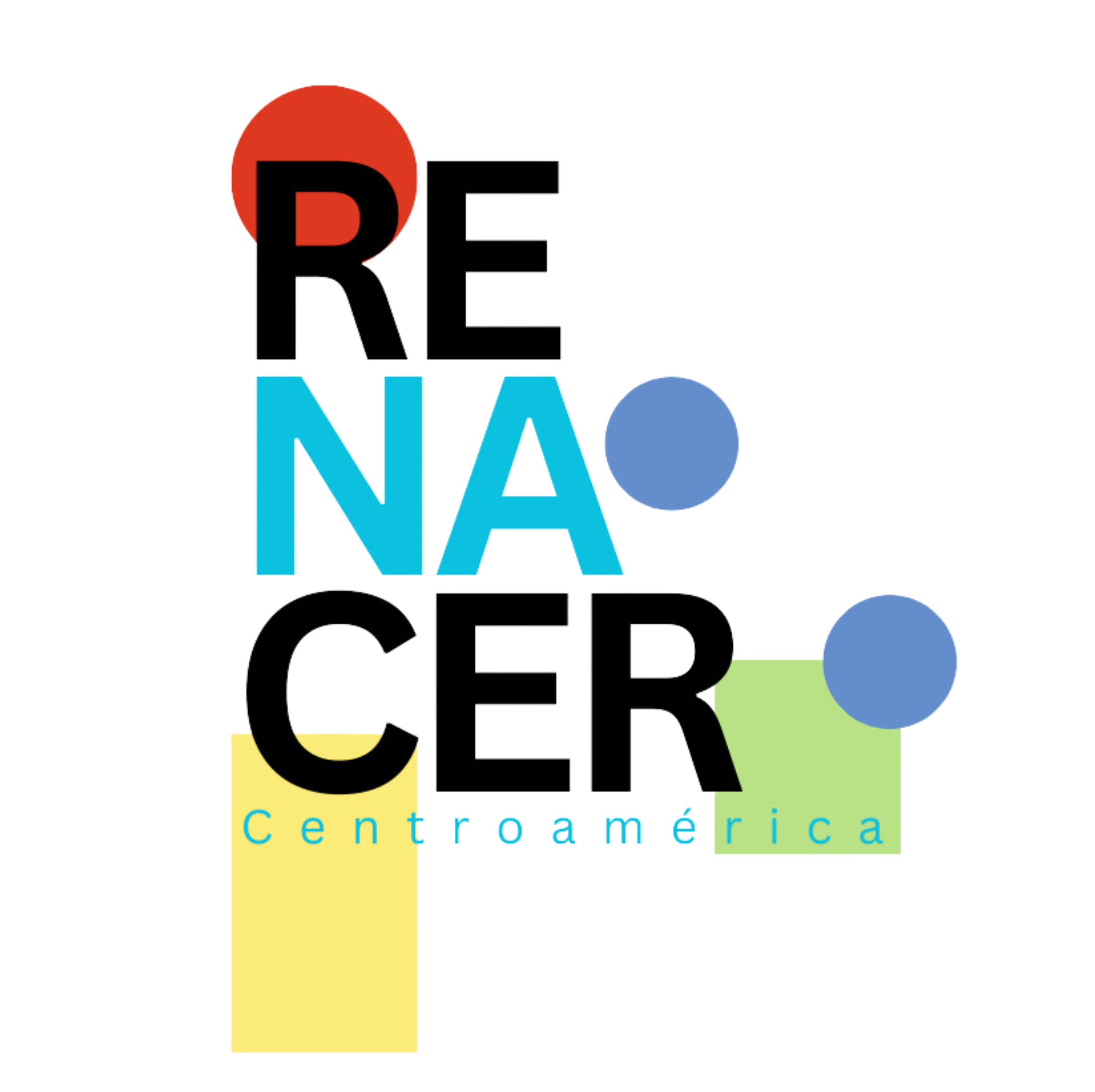

Deja una respuesta